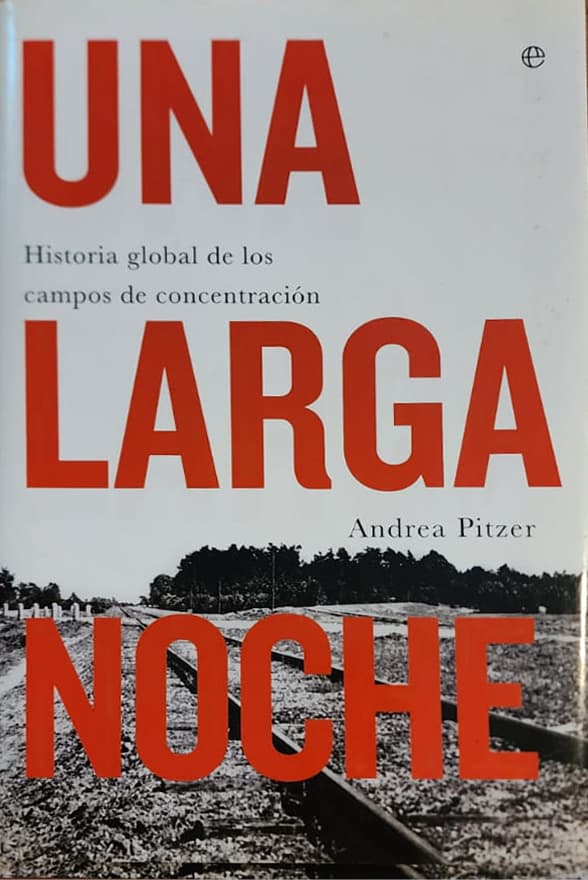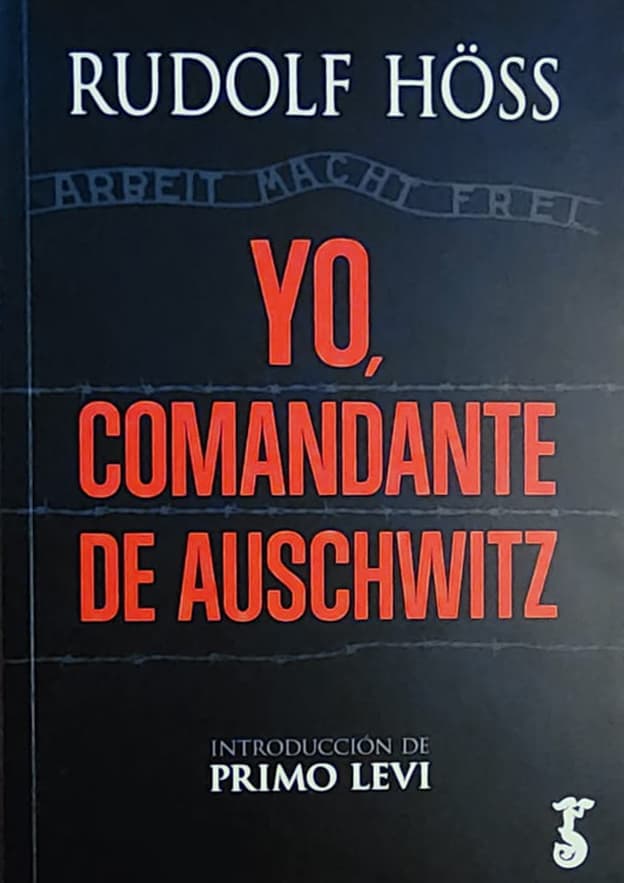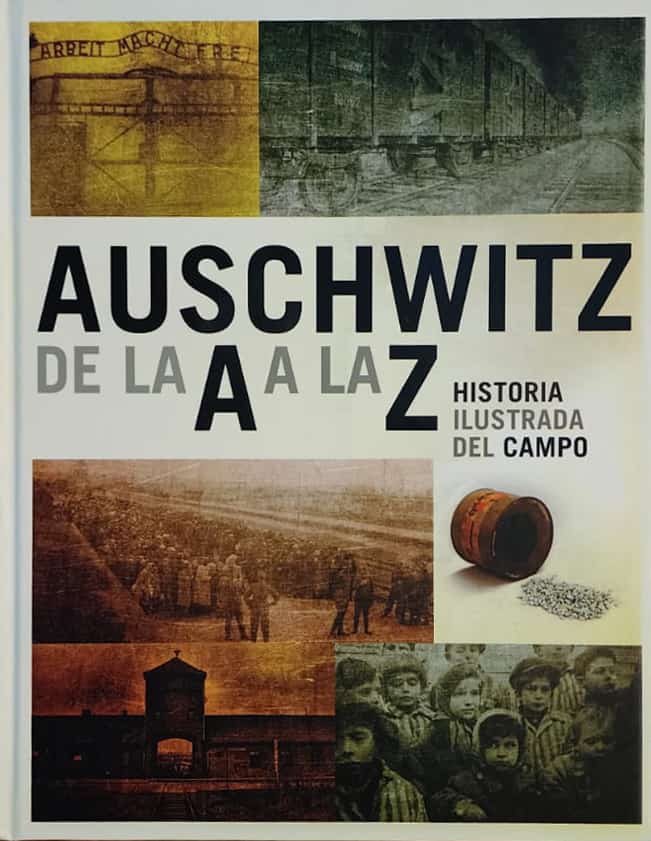He visitado Auschwitz.
Tarde sosegada, sol discreto, brisa calma, en un junio europeo donde la canícula arropa con furor a casi todo el continente y la humanidad camina tambaleante, como si el mundo ardiese en llamas y los humores del cuerpo se cobijaran bajo la linfa del sudor seco y la impiedad abrasadora de la tempestad térmica.
No se sufre tanto el calor hoy en Osweicein, la ciudad polaca de unos 44 mil habitantes, que en alemán se transforma en Auschwitz. Un vientecillo casi frío doma el tiempo, la tensión de conocimiento y, sobre todo, el silencio. Nadie ha llamado a no hablar. Es un acto reverencial espontáneo.
Después de varios intentos, al fin he conocido el horror en su más alto nivel. No hay cabida a una explicación contundente y detallada. Auschwitz se vive. Se sufre. Se recorre. Se conoce. Salvo las explicaciones del guía, nada más debe decirse, nada más debe cuestionarse.
Los alemanes abrieron campos de concentración en unos veinte países, incluyendo la propia Alemania. La mitad de estos centros se edificaron en Polonia. Fueron albergue de prisioneros, terrenos para trabajos forzados, lugares de tránsito hacia otros destinos, espacios de tortura y campos de exterminio. La Solución Final, planificada por Hitler y sus generales, no se aplicó en su grado más alto -el asesinato masivo- en todos estos centros carcelarios. La mayoría sirvieron de prisión, de punto para reunir a las futuras víctimas y trasladarlas en su momento a otras cárceles o a lugares de trabajos forzados. Otros fueron el escenario dantesco para la tortura, el hambre y la muerte.
Los primeros fueron abiertos en 1933, tres años antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler es seleccionado canciller de Alemania y comienza el Tercer Reich. Y los últimos, en 1944, cuando ya comenzaba a zarandearse el régimen hitleriano y las tropas británicas, norteamericanas y soviéticas avanzaban hacia Alemania y los territorios ocupados. Dacheau y Breitenau fueron los primeros campos de prisioneros judíos, en Alemania, instalados en 1933. Luego le siguieron, en ese mismo decenio, los de Flossenburg, Novengame, Marzhn (exclusivo para gitanos), Oranienbrug-Osthofen, Ravensbruck (que era exclusivo de mujeres), Sachsenhausen y Buchenwald, todos en Alemania, fundamentalmente campos de prisión y trabajo, y pausa para enviarlos a los campos de exterminio. En 1939 se instala el de Stattop, en Polonia, el primero fuera de Alemania. En total, 10 campos repartidos por distintos puntos de Polonia y 18 en Alemania. Otros estuvieron en Holanda, Serbia, Noruega, Rumania, Italia, Bélgica, Ucrania, Croacia, Letonia, Lituania, Estonia, Francia, Bielorrusia, Austria, República Checa, Moldavia y cuatro más en las Islas del Canal, situadas al oeste de Normandía. Los asesinatos y las muertes por hambre se iniciaron en Dacheau, Novengame, Ravensbruck, Sachsenhausen, Buchenwald y Stattop.
La mayoría de esos campos desaparecieron, en otros sólo quedan vestigios y algunos muestran aún espacios reconstruidos de lo que fueron esos antros, como el de Terezín, en Praga, que conozco. Sólo Auschwitz, y su segunda parte Birkenau, distante a un par de kilómetros, permanecen casi intactos. Fueron los campos de exterminio más grandes del sistema establecido por el Reich alemán de Hitler. Alrededor de un millón 300 mil personas murieron allí, gaseadas, asesinadas con un tiro en la nuca o muertas de hambre.
He caminado por sus celdas, sus calles, sus barracas, sus paredones. He visto las alambradas electrizadas, los cables de alta tensión, las torretas que siempre ocupaban soldados de la SS con una ametralladora en mano. He dado vueltas, palpando las paredes, ensimismado en mi laberinto de sorpresa y duelo, en la cámara de gas. He visto los crematorios primitivos y los modernos, con los que fueron mejorando sus instrumentos de muerte, y que había leído en el testimonio de Henryk Mandelbaum, uno de los últimos prisioneros sobrevivientes de Auschwitz, que sirvió en el Sonderkommando, seleccionado grupo de judíos que recibieron órdenes de recoger los cadáveres muertos en la cámara de gas, empujarlos hacia carretas especialmente preparadas para esa tarea macabra y transferirlos a los crematorios, hombres mayores, jóvenes veinteañeros, mujeres de todas las edades, niños y niñas que ni siquiera habían alcanzado la certeza de la vida.
He visto, dando vueltas al rostro, ojos que ven y que no miran, los miles de libras de los cabellos cortados a las víctimas, principalmente a las mujeres, que luego las autoridades vendían a las fábricas textiles alemanas. Allí están las ropas, calzados, suecos, ropitas de infantes, utensilios personales, mostrados para acentuar el peso de la barbarie. Las guardianas nazis acostumbraban con las pieles de las mujeres asesinadas, fabricar lámparas para el uso en las casas de los comandantes.
En la cámara de gas, conservada intacta, se pueden ver los orificios de las duchas que, de pronto, se convertían en veneno mortal que mataba en segundos, ácido clanhídrico, zyklon B, que la SS hitleriana utilizaba para la matanza masiva de judíos, polacos, holandeses, griegos, italianos, soviéticos, serbios, eslovenos, republicanos españoles; discapacitados, enfermos, gitanos, masones, católicos, cristianos ortodoxos, testigos de Jehová, homosexuales, comunistas, anarquistas, afrodescendientes. Un polaco franciscano, Maximiliano Kolbe, murió en Auschwitz. He visto detenidamente su celda pequeñita, con una pequeña rendija para imaginar la luz que, en verdad, él llevaba dentro. El Holocausto abarcó el universo.
Auschwitz era solo una palabra sin contenido. Ni bueno ni malo. Se llegaba allí. Y ya. Los SS empujaban, pateaban, golpeaban. No pasaba una tarde sin que nadie muriera a palos. No pasaba una semana sin que cientos de hombres y jóvenes fueran fusilados, frente a las ventanas de la prisión donde sus esposas, sus madres, sus parientes, observaban las ejecuciones. Tarea obligada. Destino cruento. Día por día, sobre todo en el momento crucial de La Solución Final, miles entraban a las cámaras de gas a morir sin remedio, desnudados sin pudor hombres y mujeres, jabón y toallas a manos, y un oficial que les urgía entrar rápido a los “baños” pues ya la mesa de la cena estaba servida. Entraban todos juntos. Los matrimonios cogidos de la mano. En tal estado, no se piensa demasiado en la vergüenza.
Iban hacia la muerte, ignorando su destino. Unos pocos se daban cuenta del engaño y buscaban retroceder o encontrar una forma de escape. Los soldados los aporreaban en la cabeza. Doscientos mil morirían en Auschwitz. Donde su hermana gemela, Birkenau, más de un millón. La suma en todos los campos de concentración superó los seis millones de judíos y europeos que fueron gaseados o asesinados con un tiro en la nuca -siempre igual- utilizando unas balas especiales de plomo que se aplastaban en el interior del cráneo. Espanto y tormento. Contabilidad perversa. El resto es historia. Fatal historia. Si todavía se habla de ello, si aún podemos ver de cerca el horror, esa torcedura insólita en la mente asqueada y evaporada de razón de los hombres, es porque los judíos han mantenido viva esa llama horrenda. Para que nadie olvide.
He estado en días recientes en Auschwitz y en Birkenau. Quise tomar muchas fotos en aquellos predios de muerte, frente al campo de abedules. No pude. Apenas crucé, junto a mi esposa, la célebre puerta de acceso, sólo pude fotografiar la entrada al campo y su consigna grabada en ese y en los demás: “Arbeit Macht Frei” (“El trabajo libera”). “Aunque solo era una ilusión, porque esta puerta no era otra cosa más que la puerta del infierno y, en lugar de “Arbeit Macht frei”, tendrían que haber puesto “Quien aquí entre, que abandone toda esperanza”.
Aquí, he recordado a Primo Levi. Auschwitz era un nombre carente de significado entonces para todos los que allí arribaron. Llegaron miles en los trenes de la muerte. Y perdieron todo, la vida, la razón, el pensar. “Si pudiese encerrar a todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, escogería esta imagen, que me resulta familiar: un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento” (Primo Levi).
Auschwitz fue abandonado por los alemanes, desde que el Ejército Rojo estuvo casi a sus puertas. Dejaron todo y salvaron la memoria. Siete mil quinientos prisioneros, a quienes el milagro de la vida los alcanzó, fueron liberados por los soviéticos. Después llegaron los gulags, las unidades de producción, los campos clandestinos de Chile, los centros de tortura de Guantánamo. El hombre no cesa en el discurrir de la maldad. Las miradas a Auschwitz juzgan, desafían y callan. Pero, no pueden, no podemos, olvidar. Nuevos Holocaustos pueden estar ocurriendo. Pueden haber ocurrido ya. Pueden ocurrir en el futuro vivo. Y fingimos, como los alemanes comunes, no saberlo.
-
![Primo Levi, El Aleph Editores, 2005, 652 págs. Si esto es un hombre. La tregua. Los hundidos y los salvados. La trilogía que este escritor italiano dedicó a los campos de exterminio nazis.]() TRILOGÍA DE AUSCHWITZ
TRILOGÍA DE AUSCHWITZPrimo Levi, El Aleph Editores, 2005, 652 págs. Si esto es un hombre. La tregua. Los hundidos y los salvados. La trilogía que este escritor italiano dedicó a los campos de exterminio nazis.
-
![Andrea Pitzer, La esfera de los libros, 2018, 501 págs. Historia global de los campos de concentración. Existieron antes y después del Holocausto. Poderoso y revelador relato sobre el horror.]() UNA LARGA NOCHE
UNA LARGA NOCHEAndrea Pitzer, La esfera de los libros, 2018, 501 págs. Historia global de los campos de concentración. Existieron antes y después del Holocausto. Poderoso y revelador relato sobre el horror.
-
![Rudolf Hoss, Arzalia, 2022, 311 págs. Creó y dirigió Auschwitz. Vivía con su familia en pleno campo. Después de la guerra, lo ahorcaron al lado de su residencia.]() YO, COMANDANTE DE AUSCHWITZ
YO, COMANDANTE DE AUSCHWITZRudolf Hoss, Arzalia, 2022, 311 págs. Creó y dirigió Auschwitz. Vivía con su familia en pleno campo. Después de la guerra, lo ahorcaron al lado de su residencia.
-
![Laurence Rees, Crítica, 2023, 439 págs. Uno de los mejores libros sobre Auschwitz, el símbolo mayor de la inhumanidad nazi, ya en su décima edición. Los nazis y la solución final.]() AUSCHWITZ
AUSCHWITZLaurence Rees, Crítica, 2023, 439 págs. Uno de los mejores libros sobre Auschwitz, el símbolo mayor de la inhumanidad nazi, ya en su décima edición. Los nazis y la solución final.
-
![Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, 2018, 222 págs. Historia ilustrada del campo nazi. Trescientas entradas, acompañada de fotografías y documentos históricos.]() AUSCHWITZ DE LA A A LA Z
AUSCHWITZ DE LA A A LA ZMuseo Estatal de Auschwitz-Birkenau, 2018, 222 págs. Historia ilustrada del campo nazi. Trescientas entradas, acompañada de fotografías y documentos históricos.